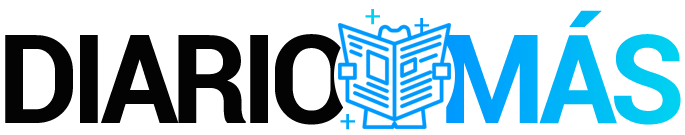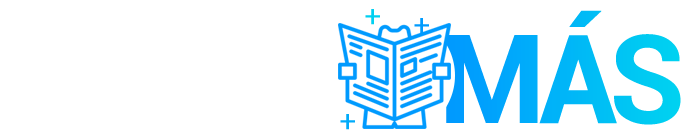Bali, la isla más feliz del Sudeste Asiático
–¿Y? ¿Son más felices o no?, me preguntan a quemarropa a la vuelta.–Ehhh. La cuestión me toma por sorpresa. ¿Cómo saber si esos queribles habitantes de la isla que tanto me gustó ...
–¿Y? ¿Son más felices o no?, me preguntan a quemarropa a la vuelta.
–Ehhh. La cuestión me toma por sorpresa. ¿Cómo saber si esos queribles habitantes de la isla que tanto me gustó son más dichosos que otros? Convengamos: los magullados argentinos no estamos para competir en estos rankings, pero, por fuera de eso, los nueve días que pasamos en Bali tratando de comunicarnos, un poco en inglés –que no hablan demasiado– y otro poco con google translator, no parecen suficientes para arribar a tamaña conclusión.
–Se los ve muy tranquilos, satisfechos, atino a responder.
Bali es una pequeña isla –de 200 km de largo por unos 80 km en su punto más ancho– de las 17 mil que integran Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo. La capital, Yakarta, está en la isla de Java y concentra la mitad de los habitantes de todo el archipiélago. Quizás por eso, se hunde a razón de 7,5 cm por año: hay controvertidos planes de mudarla, pero aquí, no parecen muy preocupados por el tema. La recorremos a finales de enero, justo antes de las elecciones presidenciales. Desentonan un poco los carteles de los candidatos en medio de la selva. Contrastan con los altares, las sombrillas (tedung) y las telas cuadrillé (kain poleng) con las que envuelven monumentos sagrados y árboles. Los colores blanco y negro representan la creencia del equilibrio entre el bien y el mal, la felicidad y la tristeza, la noche y el día.
Bali es la única isla hinduista de Indonesia. Creen en la armonía con Dios, entre la gente y con la naturaleza. Excepto en el sur, donde están los resorts y las grandes olas que buscan los surfistas australianos, en el resto no abundan las autopistas, ni los altos edificios. Se destacan, sí, los templos familiares. Cada casa tiene el suyo, que se articula con los del pueblo, los del territorio y otros del intrincado sistema jerárquico que nos resulta muy difícil de entender.
Hablando de eso, nos quedamos de una pieza cuando nos cuentan cómo el país se paraliza para el Día del Silencio, que se respeta a rajatabla. El Nyepi es, en realidad, el Año Nuevo balinés. Se celebra entre marzo y abril, con la primera luna nueva y obliga, no sólo a callar, sino también a no circular ni asomar la nariz fuera de casa. No abren los restaurantes, ni los comercios, ni funcionan los aeropuertos desde las 6 de la mañana de un día hasta las 6 del día siguiente. A los huéspedes de los hoteles se les avisa con tiempo, antes de tomarles la reserva: si quieren incluir esa fecha deberán recluirse 24 horas. Incluso se corta el wifi. Sólo se contemplan emergencias médicas. Es una jornada de purificación. Dicen que si los espíritus malignos piensan que la isla está deshabitada, seguirán de largo y no molestarán hasta el año próximo.
A pesar de mi reticencia a la hora de ser categórica, el otro asunto insoslayable es el efecto del viaje. Si bien regresé hecha puré por las decenas de horas de vuelo (ya no sabía si lo que me daban era almuerzo o cena o si estaba desayunando con vino tinto), enseguida reconocí una energía diferente, fruto de la combinación de los masajes, las clases de yoga, el influjo de la naturaleza y esa amabilidad que es mucho más que modales. Definitivamente, hay cierto bienestar que se me fue haciendo carne, y que se renueva al evocar la imagen de los templos y el paisaje perfecto de sus arrozales: terrazas paralelas, gobernadas por curvas, colmadas de agua, brotadas de un verde intenso. Promesas de alimento que crecen con las lluvias y se cosechan a mano por hombres y mujeres con sombreros cónicos.
Bali está lleno de Julias Roberts que no sólo andan en bicicleta por sus senderos como en la película Comer, rezar, amar, sino que la eligen para radicarse y abrir un café de especialidad, un restaurante francés, italiano, indio, japonés, australiano. Y ni que hablar de los centros de terapias alternativas. Es fácil ser turista. Está poblado de locales y extranjeros haciendo lo que a uno se le ocurre que haría si se quedara. Y que aquí no se limita al estampado de una remera que reza “be happy”. Aquí es.
Ubud, la maravillosaSi Bali es insignificante en tamaño comparada con Java, Sumatra, Lombok, Borneo o Sulawesi, Ubud es minúscula en relación con Denpasar, la capital y aeropuerto, y las demás ciudades del sur: Seminyak, Kuta y Sanur. Como fuimos en época de monzones –de noviembre a marzo– y ya habíamos hecho playa en Tailandia, decidimos concentrarnos en este enclave cultural y saltarnos Nusa y las islas Gili, los spots más cotizados para surf, snorkeling y el disfrute de la imbatible dupla de arena y mar. Apostamos al contraste, a lo distinto. Y, en eso, Ubud no defrauda ni un poco. El capítulo “clima” no resultó un inconveniente mayor. A pesar de que todos los pronósticos parecían de lo más amenazantes, lo cierto es que no llovía todos los días y hubo solo un par de tormentas de unas pocas horas que terminamos agradeciendo porque el calor aprieta mucho, sobre todo al mediodía.
Entre la lluvia, las altas temperaturas, el hecho de que se maneja por la derecha y de que no hay carteles viales, la decisión fue no alquilar moto, ni auto, y movernos en taxi o con excursiones (léase negociar con una agencia qué recorrido íbamos a hacer durante todo un día, por un precio fijo). Para los viajes cortos comparábamos tarifa entre las apps Gojek y Grab (Uber no corre en estas latitudes) y emprendíamos con los choferes un curso intensivo de usos y costumbres balinesas. Lo primero que nos sorprendió fue el tema de los nombres. Nuestro primer conductor fue Wayan, luego vino Putu y, después, Gede. Al cuarto viaje nos pareció que volvía Wayan, pero resultó ser un homónimo. Cuando volvimos a pensar que nos reencontraríamos con Gede supimos la verdad.
En Bali, los niños se bautizan con unos pocos nombres que son los indicados según el orden en que nacen. Y el género no es una cuestión muy estricta. El primer hijo se llama Wayan (Viejo o Maduro), Putu (Nieto) o Gede (Grande), el segundo Made (Medio) o Kadek, el tercero Nyoman (Más Pequeño) o Komang y el cuarto Ketut. Si llega a nacer un quinto, vuelve a llamarse como los mayores, pero con una variante. Por ejemplo, Wayan Balik que significa “otro Wayan”. Hay algunos otros nombres, como Gusti, más asociado a un resabio del sistema de castas que aún queda, aunque mucho menos fuerte que en India, y muchos utilizan nombres o sobrenombres occidentales. Con todo, al cabo de unos días, teníamos una colección Nyomanes hombres y mujeres, Putus y Gedes que se nos confundían y entremezclaban a la hora de agendarlos para volver a llamarlos.
Uno de ellos, creo que fue Kadek –¿o era Gusti?– llegó vestido con su pañuelo en la cabeza (udeng) y su pareo (sarong), porque iba o venía de una ceremonia religiosa. Nos explicó la diferencia entre los templos familiares, construidos en el sector noreste de cada casa y los nueve templos más importantes, que son los conocidos como “directionals”, abiertos al peregrinaje desde cualquier punto cardinal. De todos, el más grande es Besakih, en la ladera del monte sagrado Agung. Otros dos muy reconocidos son Lempuyang y Uluwatu, el extremo sur de la isla. Entre los primeros y estos últimos, hay templos locales (village) y otros consagrados a las ocupaciones o funcionales (por gremio, digamos), a los ancestros y al mar.
También nos introdujo en la importancia de las ofrendas, que no terminan con las cotidianas canang sari (pequeñas canastitas hechas con hojas de bambú a las que les agregan flores, algún alimento, y que colocan cada mañana en sus casas o comercios mientras encienden un sahumerio y leen una oración). Hay otras con forma de torre, llamadas gebogan, que suelen llevarse en la cabeza, e incluyen frutas, tortas dulces y hasta pollo grillado. La cuestión de cómo se hacen es un capítulo aparte, y también un presupuesto. De hecho, terminamos entendiendo que los momentos especiales de la vida (nacimiento, cumpleaños de 3 meses, casamiento y cremación) vienen asociados con celebraciones que traen aparejadas costosas celebraciones. Parece que los espíritus son susceptibles y se sienten más honrados si reciben algo más que humo de incienso.
Un paseo que resultó muy instructivo fue el del Penglipuran, una aldea a 27 km de Ubud, que logró mantener sus tradiciones volcándose al turismo, en un círculo virtuoso: ellos muestran su arquitectura y tradiciones tal como son, y esa exposición genera ingresos y trabajo. Fue una manera interesante de comprender cómo son las viviendas –estructuras aisladas, cada una con su techo–, y observar no sólo dónde se ubica el templo familiar, sino el sitio que ocupa la cocina, separada del lugar donde se duerme, se realizan ceremonias o se recibe a la familia ampliada.
Entre las visitas más gratas y refrescantes estuvieron el rafting en el río Ayung (una bajada de unas dos horas rodeados de cañas, helechos y palmeras) y las cascadas. Hay decenas de ellas. Nosotros conocimos las de Tukad Cepung, Kato Lampo y Nung Nung. En todas se cobra entrada –el turismo está muy aceitado– y algunas son más concurridas que otras, pero en ningún caso masivas.
Con los monos tuvimos dos encuentros cercanos: en el Sacred Monkey Forest Sanctuary, en las afueras de Ubud, y en la Sangeh Monkey Forest. Es siempre el mismo mono cangrejero (macaca fascicularis), pero en el primer lugar está terminantemente prohibido alimentarlos y en el segundo le dan a los turistas con la entrada una bolsa amarilla cuyo contenido el simio tiene clarísimo. Esos maníes les pertenecen, de modo que la interacción es mucho mayor en Sangeh; léase saltos intempestivos a la cabeza, agarrados de los pelos, las bermudas, lo que encuentren, con tal de que uno largue algo (si no son los maníes, aceptan, y saben abrir de algún modo, las botellas de agua mineral). Por suerte, la visita suele ser acompañada de un guía provisto de una hondera. No la usan, pero se las muestran, y ellos entienden muy bien cuándo es hora de alejarse.
Al que madruga…Ya se sabe. El oficio de viajar es muy sacrificado. Y en este viaje dimos cuenta de ello con dos madrugones violentos, pero justificadísimos, como son el templo de Lempuyang, más conocido como la Puerta del Cielo, y la trepada al Monte Batur. 4 am y 2 am. Zzzzzz.
Después de arduas negociaciones familiares, el concejo de ancianos llegó a la conclusión de que merecían la pena. Ambas decisiones resultaron atinadas y quedó claro que la hora infecta de salida tenía que ver con el calor es tanto cuando levanta el sol que sería imposible hacerlas más tarde.
La escalada, le suma al frescor relativo de la noche, el premio del amanecer en esas mágicas alturas. El Batur es el segundo volcán más alto de Bali, y su actividad está a la vista: cuando empieza a clarear, el vapor que se desprende de su interior se deja ver y se confunde con las nubes. Las excursiones suelen terminar con un reconfortante baño en las piletas termales que están en la base, a pocos kilómetros de allí.
La Puerta del Cielo es otro cantar. Aquí la cuestión está atada al fenómeno de Instagram y la búsqueda de “la” foto (un culto moderno que merece reflexiones más profundas, que decidimos no hacernos justo en ese momento). Llegamos a las 6 am y Gede, nuestro guía, conocía con precisión los pasos a seguir para lograr el objetivo. Se movía como un estratega. Nos dejó desayunando con la perfecta vista del monte Agung y fue a sacar el número. 34. (Imaginen si hubiésemos llegado a las 11; todos dicen que para esa hora hay un mínimo de dos horas de fila al sol). Nos explicó que, cuando fuera nuestro turno, tendríamos poco más de dos minutos para inventar “poses” en el marco de esta perfecta cadi bentar (el tipo de puerta “abierta”, incompleta arriba, en oposición a las paduraksa o kori agung que son las puertas con travesaño superior, o techadas) que deja ver el monte Agung justo en su centro. Hay que darle el celular al fotógrafo quien, a cambio de una colaboración a voluntad, sabe tomar ráfagas de imágenes en las que parece que nuestros saltos y cabriolas se reflejan en el agua… pero no. Alerta spoiler: usa un espejo debajo de la lente del teléfono. Por fuera de su éxito en redes sociales, Lempuyang es importantísimo como templo, y consta de siete edificios, aunque muy pocos los recorren. Para llegar al más alto, el Pura Lempuyang Luhur hay que trepar 1700 escalones. Gede, en cambio, nos llevó al Tirta Gangga, un palacio acuático rodeado de jardines y estanques con peces.
Las de Lempuyang no son las únicas fotos célebres que uno puede tomarse en Bali. También están las de las hamacas que vuelan sobre las terrazas de Jatiluwih o Tegalalang. Por unas pocas rupias más les alquilan a las chicas unos atuendos con velos y largas colas –generalmente rojos, azules o naranjas bien shocking– que flamean en la foto y aportan un movimiento especial a la escena. Otra imagen muy buscada es la de los baños en Tirta Empul, uno de los templos de agua más conocidos. Lo interesante aquí es que el sitio es absolutamente auténtico; está colmado de balineses cumpliendo con el ritual de purificación que consiste en rezar, mojarse la cara y la cabeza bajo diez de los doce chorros de agua muy fría del río Pakerisan (los últimos dos están dedicados a los muertos y nadie se baña en ellos). A los turistas se los distingue enseguida: son los que usan el sarong verde brillante y el cinturón rojo que les alquilan junto con el locker en el que dejan sus efectos personales. Las filas son muy largas, pero el entorno selvático y los templos poblados de gente orando, de ofrendas, de incienso, generan un clima especial.
En fin, el dilema de la felicidad no es sencillo, pero la espiritualidad de los balineses tiene la capacidad de inundar, como los arrozales, el corazón.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/revista-lugares/bali-la-isla-mas-feliz-del-sudeste-asiatico-nid01042024/