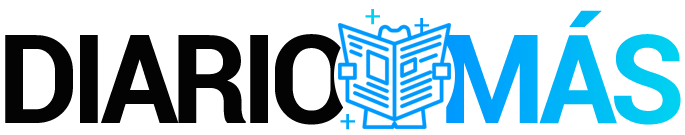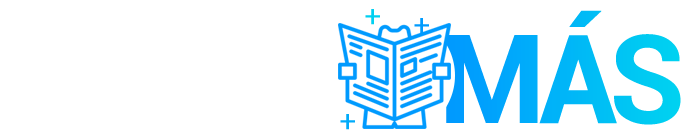El trauma de la AMIA, en Nueva York: el Museo Judío incorpora a su colección una obra sobre el atentado
A las 9.53 de la mañana del 18 de julio de 1994, Sebastián Barreiros caminaba de la mano de su mamá, Rosa, frente a la puerta de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Tenía cinco a�...
A las 9.53 de la mañana del 18 de julio de 1994, Sebastián Barreiros caminaba de la mano de su mamá, Rosa, frente a la puerta de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Tenía cinco años, y fue una de las 85 personas que murieron como consecuencia de la bomba que destruyó el edificio ubicado en Pasteur 633. Otra de las víctimas fue Agustín Lew, de 21 años, que se encontraba trabajando en el cuarto piso con Fabián Marcelo Furman, de 30. Marisa Raquel Said, de 22, se encontraba en la recepción. Naum Band, de 55, cumplía sus funciones de vigilancia.
La pelota de Sebastián, la billetera de Agustín, la campera de Fabián, una libreta de Marisa con reflexiones sobre su vida y el reloj que llevaba puesto Naum ese día trágico son algunos de los objetos que los representan en La ausencia (2001–2002), instalación de Santiago Porter que acaba de pasar a integrar la colección del Museo Judío de Nueva York gracias a varios aportes privados, entre los cuales reunieron para adquirirla una cifra que no trascendió.
Así lo anunció la galería Rolf Art, que representa al artista argentino, un año después de que la obra se exhibiera en el Museo Judío de Buenos Aires en el marco de la exposición colectiva Falta compartida, cuando se conmemoraron tres décadas del atentado. “Fue a partir de esta última presentación que surgió la iniciativa de su incorporación al patrimonio del Museo Judío de Nueva York, como gesto de memoria y proyección internacional de una obra clave en el abordaje artístico del trauma y la postmemoria en la historia argentina”, sostuvo en un comunicado, días antes de que se cumpla un nuevo aniversario y mientras avanza un juicio en ausencia contra los presuntos responsables.
“Me interesaba la potencia evocativa de la fotografía como lenguaje”, explicó Porter sobre el proceso creativo de ese políptico de 60 piezas, que registra veinte historias de una manera muy particular. No a través de los rostros de las víctimas sino de un objeto que llevaban consigo ese día trágico (o con el que habían estado en contacto en las horas previas, en los casos en los que no quedó nada), del retrato de familiares y de un breve relato que explica el vínculo entre ambas imágenes.
El testimonio procura reflejar cómo la explosión alcanzó de manera letal a tantas personas en situaciones y en lugares distintos: el que pasaba por la puerta, el que estaba a media cuadra, el que vivía enfrente, en la esquina, los que estaban circunstancialmente en el edificio y los que trabajaban allí.
“Creo que la pelota de Sebastián es el objeto que más conmueve porque era un nene de cinco años. Y la abolladura en la pelota funciona como una analogía del daño”, observa Porter sobre esos objetos que sobrevivieron a quienes los poseían. Que fueron primero evidencias, luego vestigios, y retornaron a sus familiares “como reliquias”. Encontrar ese modo poético de evocar a las víctimas le llevó años, durante los cuales asistió a actos y repasó expedientes. “En ese tiempo, como quien remueve escombros -relata en Los días nublados (Ediciones Asunción, 2023)-, fui descartando todo lo que sentí que sobraba”.
En el principio, todo fue caos. Aquella mañana de 1994, Porter se encontraba en camino a una nota sobre moda que debía cubrir para el diario Clarín en la zona norte de Buenos Aires. Desde la redacción le pidieron por radio, en una época en que no existían los celulares, que cambiara de rumbo: tenía que dirigirse a una zona que conocía muy bien, ya que de chico solía frecuentar con su abuelo el edificio de la AMIA. Y en los últimos años, había buscado en la biblioteca que se alojaba allí indicios sobre la llegada de su familia a la Argentina.
Esto fue lo que encontró ese día: “Crucé la calle pisando sobre una alfombra de vidrios. Absolutamente todas las vidrieras y las ventanas de los edificios estaban destrozadas. Igual que las puertas, algunas de hierro, arrancadas de sus marcos, esparcidas y mezcladas con pedazos de mampostería. Los autos, destruidos y desorientados, como en un desarmadero, despedían un fuerte olor a caucho quemado. Una mujer descalza y ensangrentada, sentada sobre el cordón de la vereda, amamantaba a un bebé. A su alrededor, desparramados por el piso, entre las piedras y cubiertos de polvo, zapatos, carteras, agendas, anteojos”.
En medio de la gente que gritaba y caminaba sobre los escombros, del sonido de las sirenas de las ambulancias y de los patrulleros, se abocó a la tarea que le habían encomendado. “No sé en qué momento supe que lo que había explotado era la AMIA. Tampoco sé en qué momento se empezó a hablar de un atentado. No recuerdo cuándo comencé a hacer fotos ni mucho menos qué fotos hice”, relata en el citado libro, donde explica que con el tiempo se fue enterando de la muerte de personas que conocía.
“Reconozco también en la imposibilidad de recordar –agrega- el origen del trabajo que terminé materializando años después, La ausencia. Es que trabajar sobre lo que nos atraviesa, lo que nos obsesiona, nos acerca a la posibilidad de tolerarlo y en el mejor de los casos, aceptarlo”.