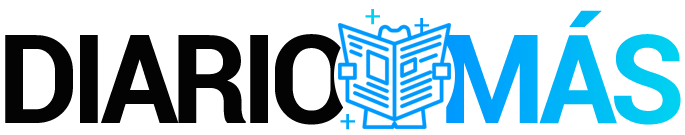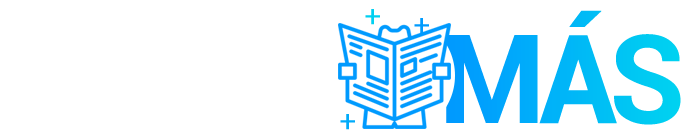La carta de Bruno, el adolescente con autismo que decidió hablar sobre el bullying
“Hoy soy libre”. Con esa frase termina la carta que Bruno Nicolini, de 15 años, escribió para despedirse de sus excompañeros. No se fue de viaje ni faltó para esquivar pruebas: cambió de e...
“Hoy soy libre”. Con esa frase termina la carta que Bruno Nicolini, de 15 años, escribió para despedirse de sus excompañeros. No se fue de viaje ni faltó para esquivar pruebas: cambió de escuela porque quedarse, dice, significaba seguir dañando su autoestima.
Bruno fue diagnosticado con autismo a los tres años. Creció interpretando el mundo con una sensibilidad distinta, que muchas veces no fue comprendida en su entorno escolar. Durante años intentó encajar en su curso: se acercó a grupos, hizo chistes, buscó participar. Pero la respuesta fue, una y otra vez, el prejuicio. No hubo golpes ni insultos constantes y explícitos; sí señales persistentes de desconfianza.
“No lo pongamos en el equipo de fútbol porque seguro no sabe pasar la pelota”. “No le pidamos ayuda con las tareas porque no va a entender”. Ese goteo silencioso terminó por aislarlo.
Matías Cadaveira y Bruno Nicolini en ConversacionesBruno compartió su historia en una entrevista del ciclo Conversaciones, en LA NACION, donde habló junto al psicólogo y divulgador Matías Cadaveira sobre lo que vivió en el aula, el impacto del bullying y la importancia de entender el autismo desde una mirada más empática.
El día que su mamá le dijo “vamos a cambiar de colegio” sintió alivio. Usó una palabra que desde entonces la usa como bandera: libertad. La escribió en su carta y la repite cuando cuenta cómo fue ese último tramo en el aula: “Me liberaba de los prejuicios, de la mala onda”.
Define a su curso como una suma de “mafias escolares”: subgrupos con jefes más o menos visibles, reglas internas, chistes propios y códigos que funcionaban como puertas cerradas. Había sobrenombres en clave, apodos que circulaban sin que la persona lo supiera, claves para hablar de otros a espaldas de todos. Para quien no maneja esas contraseñas, la vida cotidiana se vuelve un examen permanente: ¿de quién están hablando? ¿seré yo? ¿por qué lo esconden? ¿cómo se entra a ese mundo?
Bruno intentó pedir ayuda. Primero a su familia, luego a profesionales y, finalmente, a la escuela. Lo escucharon, dice, pero la respuesta fue corta y llegó tarde. “Yo pedía que nos enseñaran a comunicarnos, a hacer grupos. Nadie escuchó”, resume. La decisión entonces fue irse. Y en esa salida, por primera vez en mucho tiempo, sintió que recuperaba el aire.
Para atravesar los días más ásperos, encontró un refugio: el teatro y el humor. Va dos veces por semana a talleres distintos. Para él es un “recreo mental”, un espacio donde puede crear, decir, actuar sin miedo. Dice que le importa especialmente ver reír a quienes venían golpeados por sus historias personales o por un largo día. Si puede aliviar un rato el día de alguien, también se aliviaba el propio. El escenario le permite lo que el aula le negaba: expresarse y ser validado.
Cadaveira, que se especializa en la divulgación de temas vinculados al autismo y bullying, hace un aporte que ayuda a encuadrar lo que vivió Bruno. “El autismo es una condición del neurodesarrollo presente desde los primeros años de vida. Por eso hablamos de espectro: no hay dos personas autistas iguales”, explica.
Cadaveira subraya una idea clave para entender estas escenas en la vida escolar: el “currículum oculto”. Son esas reglas sociales no escritas que se dan por sabidas y que nadie enseña de manera explícita: cómo unirse a un grupo ya formado, cómo entrar a una conversación, cómo integrarse a un juego que empezó.
Para muchos chicos y chicas autistas, esas normas implícitas son una barrera real. La investigación internacional muestra que entre el 40% y el 60% de quienes están en el espectro dicen haber sufrido situaciones de bullying, ghosting u hostigamiento en su trayectoria escolar. Y ese problema, advierte Cadaveira, no se limita a los agresores: también involucra a los espectadores que, por miedo a quedar afuera o a convertirse en la próxima víctima, eligen no intervenir.
“La escuela debería trabajar habilidades emocionales y empatía como práctica cotidiana. No alcanza con denunciar; a veces, si no podés frenarlo en el momento, alcanza con enviar un mensaje después: ‘No supe defenderte, ¿estás bien?’”, propone.
Bruno suele usar una palabra incómoda: hipocresía. “Se habla mucho de inclusión, pero cuando se hace mal puede ser peor. No quiero que me pongan en el centro para señalarme. Quiero que me traten como a cualquiera”, dice.
Para él, la inclusión real no consiste en remarcar la diferencia, sino en comprenderla sin convertirla en etiqueta. Recuerda escenas que no ocurren solo en la escuela. “Si a una persona con autismo le pasa algo en la calle, es común que aparezcan más burlas que indignación. Falta empatía, falta educación emocional. Y no solo en los chicos”, resume.
También señala por qué al autismo se lo llama “discapacidad (o condición) invisible”. “No se advierte a simple vista ni por pantalla; requiere conocer, escuchar, construir un vínculo”, explica Bruno.
Cadaveira aporta otra noción: la “doble empatía”. No se trata de exigirle a la persona autista que entienda sola todos los códigos sociales, sino de que el entorno neurotípico también aprenda a ajustarse, a leer, a acompañar. La inclusión no es una dádiva del que “acepta” al otro; es un derecho compartido a habitar el mismo espacio. “Muchas veces llegamos tarde a la escuela. Se minimizan señales, se pierde la observación y se rompe la comunicación entre familias y docentes. Por eso estos relatos importan: ordenan, conmueven, empujan cambios”, señala Cadaveira.
La carta de Bruno condensa una mezcla de dolor y lucidez. “No me fui de viaje. Estuve faltando porque quedarme era seguir dañándome. Hubo momentos lindos, pero me hubiese gustado no contarlos con los dedos de una mano”, se lamenta.
Enumera deseos simples: paciencia, un grupo que lo valide, que no le griten, que no lo llamen feo. “Ser libre del maltrato, de la impaciencia, del trabajo excesivo, de un sistema que empuja al individualismo”, se lee en el texto. “Hubiese sido fácil escribir insultos pero preferí algo más poético. Invitar a pensar, a cambiar un poco”, subraya.
En la conversación, Bruno recuerda que en su curso no era el único que la pasaba mal: había una competencia constante por “quedar mejor parado”, por sobrevivir a la burla generalizada. Vio también compañeros que alguna vez fueron amables, volverse indolentes con el tiempo, como si el clima del aula los arrastrara.
“Las primeras teorías sobre el bullying, hace más de 60 años, ya identificaban tres figuras: quien agrede, quien sufre y los espectadores. No hay bullying sin espectadores. Son los que no participan directamente, pero muchas veces terminan siendo cómplices por miedo a quedar afuera o convertirse en la próxima víctima. Por eso, en las charlas de convivencia, siempre alentamos a que no solo denuncien, sino que si no se animan a hacerlo, al menos se aparten o envíen un mensaje después para preguntar cómo está quien fue agredido. A veces, ese gesto también puede marcar una diferencia”, detalla Cadaveira.
Bruno hoy está en otra escuela. Vuelve contento, se siente escuchado y acompañado. No es que la vida haya dejado de tener desafíos; es que ahora el entorno ya no los amplifica. Para él, la libertad —esa palabra que eligió con tanto cuidado— no significa solo dejar atrás lo que duele, sino poder, por fin, ser uno mismo.