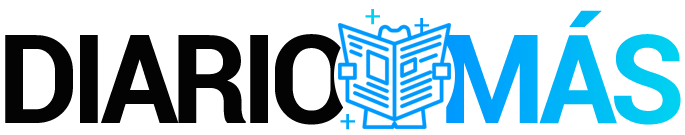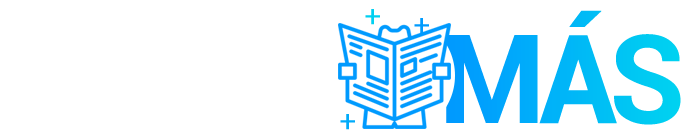“Ser hijo de”: ¿el pasaporte para trabajar en la Justicia?
Hay una encuesta que no genera exactamente asombro, pero provoca cierta incomodidad en la Justicia bonaerense. Muestra que el 97% de los consultados, un universo de 118 empleados del Departamento J...
Hay una encuesta que no genera exactamente asombro, pero provoca cierta incomodidad en la Justicia bonaerense. Muestra que el 97% de los consultados, un universo de 118 empleados del Departamento Judicial de La Plata, tienen al menos un familiar que también trabaja en ese Poder del Estado. La cifra es impactante, y confirma algo que se sospechaba desde hace décadas: los lazos de parentesco parecen ser la llave para ingresar a la Justicia. ¿Solo a la Justicia? ¿O se trata de una deformación más estructural que atraviesa muchos estamentos públicos en la provincia de Buenos Aires? ¿Es un vicio exclusivamente bonaerense o se extiende a otras provincias y a la jurisdicción nacional, donde el empleo público creció exponencialmente entre 2003 y 2015?
Los resultados del relevamiento, que fue realizado en el segundo semestre de este año por la Asociación Argentina de Abogados Penalistas (AAAP), abren interrogantes sobre la transparencia y la equidad de los procesos de selección y promoción dentro del sistema judicial, pero también en el Estado en general. Convocan, además, a un debate de fondo: no solo sobre los sistemas de acceso al empleo público, sino sobre la independencia, la idoneidad y la ecuanimidad de los cuadros administrativos en los poderes del Estado. Cuando se accede por parentesco, amiguismo, militancia o “acomodo”, todo el sistema tiende a viciarse y, con el tiempo, no solo pierde calidad, sino también autoridad. Se teje una red invisible de compromisos y lealtades que contamina al servicio público, como si todo quedara teñido por un defecto de origen: no haber entrado por mérito propio, sino por ser “hijo de” o por responder políticamente a tal o cual dirigente.
¿Cuáles serían los resultados si se hiciera esta misma encuesta en el Congreso y en las legislaturas, en organismos como la AFIP o la Anses y en dependencias provinciales que están fuera del radar? No es arbitrario sospechar que los porcentajes también nos sorprenderían.
La nación y las provincias se deben un debate muy profundo sobre la calidad de los recursos humanos en el Estado y las reglas profesionales y estatutarias que rigen el empleo en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de cada jurisdicción. Se trata, por supuesto, de garantizar igualdad de oportunidades e idoneidad en el ingreso, pero también de asegurar una carrera de ascensos basada en pautas equitativas, estatutos profesionales que estimulen el compromiso laboral y no consagren privilegios ni distorsiones, regímenes de licencias razonables y remuneraciones adecuadas a los distintos niveles de responsabilidad. Los lazos de parentesco no deberían descalificar a nadie, pero tampoco ser un pasaporte vip.
Como en tantas otras cosas, la Argentina parece oscilar, alrededor de este tema, entre simplificaciones extremas: de la entronización del empleado público, agente central del “Estado presente” y del “modelo inclusivo”, al “son todos ñoquis y parásitos; hay que desmantelar el Estado”. Entre un punto y otro de ese péndulo parece extraviarse la posibilidad de una estructura eficiente y profesional, confiable y con capacidad de gestión, competente para instrumentar iniciativas transformadoras y solventes para prestar servicios de calidad y garantizar el cumplimiento de las normas.
Si se piensa en un país moderno, es tan nocivo un Estado amorfo y deficitario, con un sobrepeso gigantesco, como un Estado anémico, débil y desnutrido. Es tan chocante un funcionariado con sobresueldos, superviáticos y privilegios, como un congelamiento salarial que expulse de la administración a los cuadros técnicos y profesionales de mayor jerarquía. El debate, entonces, es cómo se construye, desde la puerta de entrada al empleo público, un Estado competitivo y de calidad. ¿Se está pensando esa transformación? ¿Hay alguien estudiando modelos de otros países, como el que aportó, por ejemplo, la Escuela Nacional de Administración creada por De Gaulle en Francia?
La Argentina tuvo en el pasado fórmulas bien inspiradas. Entre los años 60 y 70, por ejemplo, el Banco Central seleccionaba a graduados de economía a los que les financiaba sus estudios de posgrado en el exterior con el compromiso de incorporarse luego a la institución. Así se sumaron, para mencionar un caso concreto, técnicos del nivel de José Luis Machinea, según recuerda en sus memorias “del quinto piso” el sociólogo Juan Carlos Torre.
A organismos específicos, como Vialidad Nacional u Obras Sanitarias, se accedía a través de concursos muy exigentes y rigurosos que aseguraban, en todos sus niveles, un estándar de excelencia y un límite, además, a los desvaríos y la corrupción del poder político.
Durante los gobiernos de Alfonsín y Menem hubo intentos para garantizar la profesionalización del servicio público. En el regreso de la democracia se instrumentó en la órbita nacional un Programa de Formación de Administradores Gubernamentales. Y en los 90 se creó el Sistema Nacional de Profesión Administrativa (Sinapa). Nada de eso tuvo continuidad ni se afianzó como política de Estado.
En distintas órbitas han creado, sí, sus propios sistemas de selección para la cobertura de vacantes. La Justicia bonaerense, donde se detectó este altísimo índice de “familiaridad”, toma un examen desde hace 20 años y establece un orden de mérito por puntaje para acceder a un empleo. Rige una norma, además, que les prohíbe a los jueces o fiscales nombrar parientes en los órganos a su cargo. Sin embargo, el sistema parece tener huecos y fisuras. El impedimento se suele sortear con favores cruzados: “Vos nombrame a mi pariente y yo te nombro al tuyo”.
Algunos todavía recuerdan un célebre caso de 2004 en la Corte provincial: la procuradora que había designado Duhalde, María del Carmen Falbo, hizo modificar el régimen laboral de los empleados judiciales para designar a su sobrina como relatora letrada. La Corte bonaerense convalidó esa excepción con la oposición digna, pero minoritaria, de tres de sus integrantes: Héctor Negri, Juan Carlos Hitters y Daniel Soria. Fue poco menos que escandaloso, porque consentía, en la cúspide del Poder Judicial de la provincia, la idea de que las normas se pueden acomodar a las conveniencias e intereses personales. Pero sobre todo marcó un precedente y, de algún modo, un aval en contra de los concursos y en favor de los sobrinos.
Las afinidades familiares se suman a los lazos políticos. Hay que reparar, por ejemplo, en el relevamiento que hizo este año Chequeado junto a otras organizaciones: 6 de cada 10 jueces de las cortes supremas provinciales tuvieron vínculos con el poder político local antes de llegar a esos cargos. Eso nos los invalida, por supuesto, pero la proporción enciende una luz amarilla y justifica interrogantes sobre la influencia partidaria en la carrera judicial.
A pesar de todo, hasta avanzados los años 90 todavía existía en organismos y empresas públicas algo que se llamaba “la línea” o “el personal de carrera”: una estructura profesional que estaba por encima de los vaivenes políticos y que gozaba de prestigio.
Todo eso tendió a desmantelarse en las últimas décadas. La burocracia estable se reemplazó por “cuadros políticos” y militancia rentada. Se naturalizó, además, que en todos los peldaños del Estado el funcionario de turno desembarcara con su propia tropa. Hasta los mozos de los ministerios son reemplazados con frecuencia por “gente de confianza” del nuevo ministro. Se consolidó, así, otra distorsión del empleo público: las capas geológicas. La llegada de “los nuevos” implicaba que “los viejos” quedaran en una especie de limbo, a la espera de tiempos mejores o de una segura jubilación.
El estatuto del empleo público ofrece todo tipo de atajos y vericuetos para “invernar” en el Estado, desde licencias eternas hasta reservas de cargos y “pases en comisión”. Este año, en una sesión pública, una funcionaria del Consejo de la Magistratura bonaerense reconoció, por ejemplo, que un empleado de ese organismo lleva 17 años con “licencia sin goce de sueldo”: ¿un derecho o un privilegio? ¿una excepción o un caso más?
El de las licencias es un tema tabú en todo el Estado bonaerense. Nadie brinda información, por ejemplo, sobre la cantidad de docentes que están en uso de licencia, sobre la duración promedio de ese beneficio ni sobre el impacto en las aulas y en la gestión escolar. Algo parecido ocurre en el sistema de salud y en áreas como la del servicio penitenciario. No existen “tableros inteligentes” que permitan optimizar los recursos humanos en el Estado ni monitorear con datos precisos variables como el presentismo, el cumplimiento de horarios o los niveles de productividad.
Una máxima ha quedado consagrada con la “inamovilidad del empleo público”: el que entra al Estado no se va más. Eso ha generado una cultura en la que la evaluación, los resultados y los ascensos por idoneidad se han, por lo menos, debilitado.
El dato de “la gran familia judicial” tal vez sea un disparador oportuno para impulsar la discusión: no se trata de un problema focalizado en la Justicia ni exclusivo de los tribunales bonaerenses. Se trata de profesionalizar el Estado en todos sus estamentos y jurisdicciones. Ni engordarlo ni desmantelarlo; hay que jerarquizarlo con políticas transparentes de reclutamiento, estándares rigurosos de evaluación técnica y ética y remuneraciones acordes al nivel de responsabilidad. Se trata, en definitiva, de construir un Estado para los ciudadanos; no para los parientes ni para los militantes. Para eso, hay un largo camino por desandar.