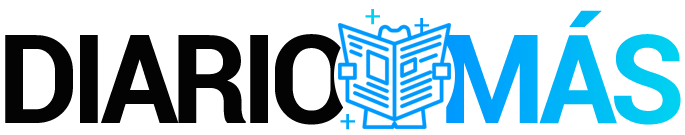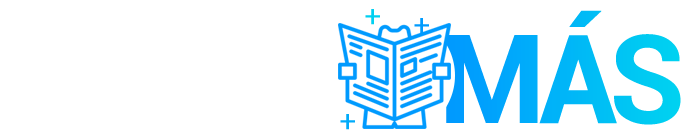Del estallido en Chile a la Generación Z, prender la chispa es la parte fácil de las revoluciones
Hace seis años, un estallido social en Chile tenía como una de sus principales demandas cambiar la Constitución que había dejado como legado la dictadura de Pinochet. Este domingo, un candidato...
Hace seis años, un estallido social en Chile tenía como una de sus principales demandas cambiar la Constitución que había dejado como legado la dictadura de Pinochet. Este domingo, un candidato que fue señalado por reivindicarla tiene grandes chances de pasar a la segunda vuelta y quedarse con la presidencia.
En ese lapso, Chile parece haber comprendido que, en esta parte de la historia, encender la chispa es la parte fácil de las revoluciones y que lo difícil es concretar las demandas en transformaciones reales, una lección que ya habían aprendido los jóvenes de las “primaveras árabes” y que están empezando a sentir en carne propia las protestas de la Generación Z, que ya hicieron caer tres gobiernos y se convirtieron en uno de los fenómenos políticos globales del año.
¿Qué quedó de ese estallido que parecía haber llegado para transformar a Chile para siempre? ¿Chile se despertó y cuando vio lo difícil que era cambiar volvió a dormirse?
El analista Cristóbal Bellolio, profesor de Teoría Política de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, cree que Chile todavía no logró descifrar qué fue exactamente lo que pasó. “El estallido nunca terminó de ser adecuadamente codificado”, dice a LA NACION.
Había demasiadas demandas, demasiados dolores, demasiados actores y ninguna voz en común. Cada uno interpretó a su manera aquel octubre de 2019. “Hay muchas hipótesis en competencia —resume—. Si no tenemos claridad respecto del fenómeno, es difícil saber por qué no cristalizó ni se cumplió lo que supuestamente se pedía, si es que nunca supimos bien qué se pedía”.
Para Bellolio, el problema no está en el estallido mismo, sino en cómo se lo quiso leer. Durante un tiempo prevaleció la idea de que los chilenos habían salido a la calle para derribar el modelo neoliberal, herencia de la dictadura y sostenido durante 30 años por la clase política. Bellolio tiene otra opinión. “Yo siempre sostuve que no fue un momento socialista ni anticapitalista, sino un momento populista”, explica. Un estallido contra las élites, más que una revolución ideológica. Una furia que no distinguía colores políticos: “El estallido sentó en el banquillo a la élite chilena por secuestrar los beneficios del progreso”.
Esa rabia, dice, no tenía coherencia ideológica. En las calles convivían las pancartas por la justicia social con reclamos por el precio del combustible. “El dolor podía ser muy variopinto, pero el villano era el mismo: la élite política y económica chilena”. Por eso, cree Bellolio, el estallido envejece mal solo si se lo analiza con la lente socialista. En cambio, bajo la hipótesis populista, sigue vivo: “El ethos plebeyo del estallido no ha desaparecido; solo cambió de vehículo. Muchos que en su momento apoyaron el estallido hoy votan por candidatos de derecha porque es su manera de mandar el poder a la mierda”.
Otras hipótesis que circularon sobre el origen del estallido son la frustración material de los jóvenes sin trabajo ni estudios, la crisis de representación política y la tesis del “estallido delictivo”, esgrimida por actores de la derecha, que lo interpretaban como una conspiración de agentes internos y externos. Todas estas teorías, dice Bellolio, dependen de la lectura inicial que uno haga del fenómeno. Si se lo vio como revolución, su fracaso se explica por la imposibilidad de cumplir la promesa. Si se lo vio como rebelión populista, su espíritu todavía recorre la política chilena.
Lo que vino después del estallido fue una montaña rusa política extenuante. “Chile cometió la estupidez de adelantar la pandemia seis meses”, ironiza Bellolio. El toque de queda, las calles vacías, la sensación de encierro: todo eso llegó antes del coronavirus. Y cuando finalmente apareció la pandemia real, el país ya estaba agotado. Luego vino el proceso constituyente convocado por Sebastián Piñera, un intento de canalizar todo ese descontento de manera institucional y mantener el orden público. Pero el texto nacido de ese impulso, según Bellolio, “rabioso, plebeyo y adversarial contra las élites”, fracasó. La llamada “constitución más progresista del planeta” terminó desconectada de gran parte de la población. El segundo intento, dominado por la derecha, también fue rechazado. Y el propio Gabriel Boric, emergente él mismo de una protesta estudiantil, no tardaría en descubrir que era más fácil movilizar gente para corear consignas contra el gobierno que convertirlas en políticas concretas sentado en La Moneda.
“Hicimos todo el gasto y nos quedamos con las manos vacías”, resume Bellolio. En ese desgaste emocional sin recompensa está el saldo más duro del estallido. “La promesa implícita del estallido no se cumplió y lo que queda hoy es un cuadro de frustración emocional”, concluye Bellolio.
El desencanto asomaMenos tiempo está tardando en chocarse con los desafíos de impulsar transformaciones reales la llamada ola de protestas de la Generación Z que ha sacudido varios países de Asia, África y América Latina durante 2025.
Con distintos disparadores que encendieron la chispa, casi todas estas protestas tienen elementos comunes: una generación de nativos digitales frustrados por la corrupción y la desigualdad, que rechaza la política tradicional y organiza movimientos sin líderes. Su descontento se amplifica a través de plataformas digitales como TikTok y Discord, y encontró como poderoso símbolo la bandera pirata del anime One Piece (una calavera con un sombrero de paja), ya convertida en un emblema global de resistencia que se ha visto desde Katmandú hasta Lima.
Las protestas demostraron tener fuerza suficiente para derrocar tres gobiernos, pero la historia de sus levantamientos, inspirados unos en otros, muestra una paradoja: tienen el poder de iniciar un cambio, pero no de controlarlo ni de asegurar que mejore sus vidas. En varios países, la furia tomó caminos muy distintos a los que sus organizadores desearon.
Nepal se convirtió en la “referencia simbólica” de estas revueltas. La protesta comenzó el 8 de septiembre de 2025, encendida por el intento del gobierno de censurar las redes sociales para ocultar el lujo de la élite política, en un contexto de desempleo y corrupción. La movilización se transformó rápidamente. En apenas 48 horas, se convirtió en un levantamiento popular y violento, donde el Parlamento, la Corte Suprema y numerosas oficinas gubernamentales fueron incendiados o saqueados. El primer ministro no resistió la presión y renunció.
Lo que siguió fue calificado como un hecho sin precedentes: los jóvenes activistas eligieron por la plataforma Discord a una nueva primera ministra interina, decisión incentivada y aceptada por el Ejército. Pero, conforme pasaron los días, lo que parecía una utopía digital empezó a desdibujarse. Los manifestantes empezaron a reclamar que habían dejado de ser consultados por la nueva gobernante. El lunes pasado la policía de Nepal informó que unas 423 personas fueron arrestadas en los últimos dos meses por su vinculación con el levantamiento.
En Madagascar, donde más de la mitad de la población tiene menos de 30 años, las manifestaciones fueron inicialmente provocadas por los cortes de agua y electricidad crónicos. La represión dejó 22 muertos y más de 100 heridos.
Las protestas forzaron al presidente a disolver su gobierno y posteriormente huir del país, para luego ser destituido por el Parlamento. Pero la crisis política tomó un rumbo muy distinto al que esperaban los jóvenes. Un coronel del Ejército, Michael Randrianirina, se unió primero a los manifestantes y luego aprovechó el caos para liderar un golpe de Estado y asumir como nuevo presidente. Anunció que el país quedaría bajo un consejo militar de 18 meses a dos años antes de que se celebren elecciones. “No permitiremos que secuestren nuestra protesta”, dijeron los jóvenes manifestantes, pero los analistas ya se preguntan si el levantamiento fue simplemente aprovechado por los militares para tomar el poder.
Perú, que tuvo siete presidentes en la última década, también es un ejemplo de la distancia que hay entre movilizaciones y cambios políticos. Las protestas convocadas por la Generación Z se intensificaron en septiembre y octubre de 2025, motivadas inicialmente por el rechazo a una reforma previsional y, sobre todo, por la ira ante el aumento de la inseguridad.
La presión en las calles forzó al Congreso a destituir, el 10 de octubre, a Dina Boluarte, conocida hasta ese día como “la presidenta más impopular del mundo”. El Congreso, que ejerce el poder real, designó inmediatamente a uno de sus líderes, José Jerí, como presidente interino. La jugada aseguró que la coalición autoritaria que sostenía a Boluarte mantuviera el control. Un cambio para que nada cambie.
A pesar de que Jerí ha adoptado un estilo de “mano dura” contra el crimen, imitando a líderes como Nayib Bukele, los jóvenes de la Generación Z lo califican de “populista” y las protestas continúan. Una frustración común a otros países de la región, destinada a persistir mientras no se atiendan problemas estructurales de fondo como la desigualdad, la ausencia de oportunidades, la inseguridad y la falta de representación política.
Steven Feldstein, experto del Carnegie Endowment for International Peace en el papel de la tecnología en los movimientos sociales, dijo a The New York Times que estas revueltas se inscriben en un patrón global más amplio. Si bien las redes sociales son muy eficaces en la “primera fase” de los movimientos —movilizar a la gente a las protestas—, han tenido menos éxito a la hora de crear “una estructura política estable a largo plazo”.
La confirmación más contundente de esta hipótesis es la “primavera árabe”. Quince años después de que un vendedor ambulante se inmolara en Túnez y prendiera una chispa inimaginada, los sueños de democratización de los millones de jóvenes que se jugaron la vida saliendo a las calles a desafiar regímenes despiadados siguen esperando. El experimento democrático del islamista Morsi duró un suspiro y el antiguo régimen volvió en Egipto; las dramáticas caídas de Khadafy y Saleh convirtieron, al día de hoy, a Libia y Yemen en Estados fallidos, y después está Siria.
Lo que empezó como una revuelta prodemocrática contra Al-Assad desembocó en una de las más sangrientas guerras civiles del siglo XXI, con un éxodo migratorio que redefinió el mapa político europeo. El sacrificio de toda una generación por más libertades terminó con un ex líder de Al-Qaeda en el poder, que el lunes pasado completó su rehabilitación internacional en el mismísimo Salón Oval, codeándose con el líder del mundo libre.